
Antonio Peñalver Corbalán
Qué tiempos aquellos en que la fabricación de las alpargatas, además de ser medio de subsistencia -escaso si se quiere-, constituía un trabajo liberal desarrollado en la calle, donde los hombres, agrupados con sus bancos de madera decorados de alargadas manchas negras producidas por las colillas del Caldo Gallina consumiéndose entre calada y calada, cantaban, conversaban, reían, politiqueaban, criticaban y, por supuesto, no dejaban pasar la ocasión de ojear el trasero de cualquier hermosa joven-o no tan joven- que pasara por allí, incluso agasajarla con alguna furtiva galantería, en su denodado afán de completar las docenas necesarias que dignificaran aquella jornada de trabajo.
Lástima que al poco, la mayoría de aquellos hombres de las manazas presurosas y huesudas, tuvieran que acabar haciendo horas en las florecientes industrias mataronenses, dejando sordos de alegría los angostos callejones de nuestro casco antiguo.
Los zagales, sus zagales, al salir de la escuela, ya sabían que tenían que acudir raudos al lugar donde se encontraban sus progenitores, a echar los clavos a las suelas de cáñamo recién elaboradas.
Aquellos niños, embobados y silenciosamente tímidos por el ameno palique de los alpargateros, iban cosiendo las suelas de manera vertical, punto a punto con el punzón, dotándolas de tiesura, mientras soportaban las chanzas de los experimentados ‘destajistas’, que les preguntaban entre carcajadas si su madre había terminado el «delicioso» potaje de mediodía, o si el onanismo había hecho ya mella en ellos.
El paso del tiempo nos ha devuelto a muchos de aquellos responsabilizados insomnes de futuro incierto, socialmente recuperados; sin la angustia que les hizo aterrizar en tierras catalanas, ávidos de vivir otra vez en el lugar que les vio nacer, donde conocieron a la mujer que les acompañaría para siempre en el duro caminar por las tierras de Ramón Berenguer, donde, tal vez, un mozo de escuadra, un próspero empresario o una eficaz profesora, se sienten felices al ver que sus padres han vuelto a su tierra para, esta vez sí, serenar su alma paseando por los mismos andurriales que hacían las veces de improvisada fábrica, evocando aquellas veloces punzadas con la almará, al son de una ranchera de Jorge Negrete o el «soy minero» de Antonio Molina.








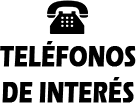





Aún no hay comentarios en este artículo